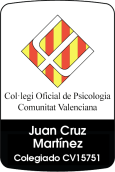HITOS EN LA ADOLESCENCIA
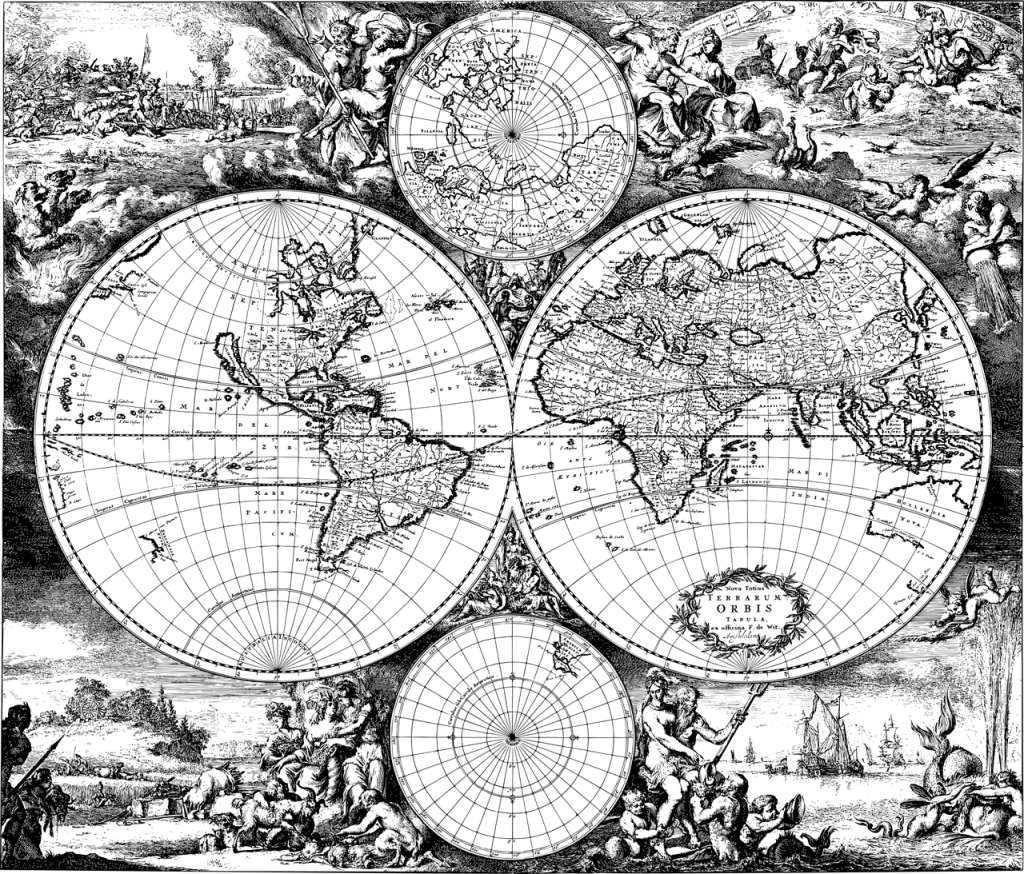
«Estoy en edad de tropezar, perder, fracasar, herir, engañar, humillar, dominar, vacilar, desordenar, errar, pero sé que puedo aprender, descubrir, soñar, amar, creer, imaginar, avanzar y respetar, disfrutar, vencer, caminar, progresar y lo sé porque estoy en edad de cambiar».
González, O., Escuela de Padres de Adolescentes: Educar con talento (2016).
Después de años de depender de lo que los demás piensan de ellos, los niños, aproximadamente entre los 10 y los 12 años, comienzan a desarrollar un sentido más consistente de quiénes son. Poco a poco, son más capaces de construir una imagen interna de sí mismos basada en sus metas y valores emergentes, y en quiénes sienten que son como personas, en lugar de basarse en cómo los tratan los demás día a día. Como resultado, dejan de estar tan influenciados por las preocupaciones del momento.
Los niños forman la imagen interna de sí mismos y sus valores a partir de las interacciones con la familia, los amigos, los profesores y otras personas en sus vidas, así como de su creciente capacidad para ver el mundo de una manera más relativa. Durante esta etapa, pueden mantener en mente una percepción que emerge de su yo interior mientras aún se ven afectados por sus relaciones dentro de sus grupos de iguales. Comienzan a adoptar sus propias creencias y a desarrollar su propio conjunto de valores internos («Quiero ser una buena estudiante» o «No debería ser mala») y también empiezan a pensar en el futuro («Quiero ser bombero» o «Quiero ser profesora algún día»). Ahora son capaces de sostener dos realidades a la vez: la realidad de su grupo de pares y su realidad interior emergente de valores y actitudes.
Su autoestima se vuelve, o debería volverse, más estable en esta etapa de la vida. Incluso durante los altibajos de sus diversas relaciones y acontecimientos, son capaces de ver la vida con una mejor perspectiva.
Estos años implican también un momento de temor, ya que los niños comienzan a contemplar la idea de alejarse aún más de sus familias. Sacudidos por emociones intensas, pueden sentirse atrapados entre los anhelos infantiles de cercanía y dependencia, y su deseo de crecer, convertirse en adolescentes y adultos jóvenes. Pueden oscilar entre estos dos deseos. A veces son desafiantes: ‘¿Quién te necesita?‘ o ‘¡Yo sé más que tú!‘, mientras que en otras ocasiones temen su independencia: ‘No quiero ir a la escuela, ¡Sólo quiero quedarme en casa!’. Necesitan un sentido emergente de sí mismos al que aferrarse. Sin él, podrían retroceder y depender aún más de sus padres o cuidadores, o por el contrario, podrían intentar negar su dependencia asumiendo más riesgos o volviéndose más rebeldes.
A esta edad, muchos niños tienden a evitar los desafíos emocionales que enfrentan -separándose de sus progenitores o cuidadores- al tratar con adolescentes de sus grupos de iguales, por ejemplo. Pueden centrarse en sus cambios físicos (…), y los sentimientos negativos sobre sus cuerpos no son infrecuentes.
Muchos sentimientos nuevos aparecen o se hacen más profundos en estos años justo antes de la pubertad. La capacidad de empatizar y de ponerse en la piel del otro, despega definitivamente. Los niños comienzan a entender las necesidades de los demás. Por ejemplo, son más capaces de empatizar con una amiga que ha sido rechazada o a quien han herido sus sentimientos. Sienten la pérdida y la decepción de forma más profunda. Ahora tienen la capacidad de sentir tristeza de manera similar a la de los adultos, algo que no debería ser trivializado. Mientras que en etapas anteriores los niños podían hablar de sentirse tristes solo ocasionalmente, como cuando un amigo se mudó o murió un abuelo, ahora son capaces de lamentar y llorar esas pérdidas profundamente.
A medida que maduran sus capacidades cognitivas, los niños van obteniendo su fuerza moral y emocional internamente, más que por parte de sus amigos o familiares («Quiero buenas notas para poder ir a la universidad» en lugar de «mamá dice que si no hago los deberes de matemáticas me meteré en problemas«). También comienzan a ser capaces de expresar la culpa, no porque mamá o papá se enfadaron, sino porque «yo no estudié y fui malo con mi mejor amiga”. Sus conciencias, más que el siempre vigilante ojo paterno, comienzan a proporcionarles una guía moral. Les preocupa más el bien y el mal (por ejemplo, pueden interesarse por cuestiones sociales que implican que las personas sean tratadas injustamente). También son más capaces de comprender y seguir las reglas sin orientación externa.
Los niños pueden comprender en estos momentos las reglas más complejas de las interacciones sociales. Por ejemplo, Tomás, de once años, se da cuenta de que si José lo invita a su fiesta de cumpleaños, entonces probablemente debería invitar a José a su fiesta de cumpleaños. O Emilia sabe que es maleducado reírse en voz alta mientras un adulto está hablando de algo serio. Al mismo tiempo, es más fácil para un niño en esta etapa del desarrollo racionalizar el romper las reglas. Eso es porque junto con esta mayor preocupación por lo correcto y lo incorrecto surgen poderes de razonamiento más sofisticados que los niños usan para tratar de saltarse las reglas. Por ejemplo, cuando Emilia se ríe cuando su madre habla de un tío que tuvo un ataque al corazón, ella puede racionalizar que «los adultos se ponen demasiado serios y necesitan relajarse a veces!”
Fuente: adaptado de Greenspan, S. I., y Salmon, J. (1993)
En la composición de este blog y tras su traducción y adaptación al castellano a partir de su versión original en inglés, se ha tratado de utilizar diferentes recursos lingüísticos para evitar, en la medida de lo posible, el uso mayoritario del género masculino como genérico. No obstante, en ocasiones ha resultado necesario dicho uso en aras de la economía y eficacia del lenguaje, para evitar continuos desdoblamientos que dificultarían la lectura, así como redacciones confusas, ambiguas o extrañas.